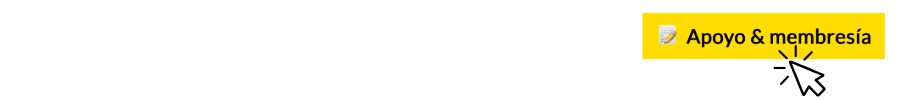La guía del héroe para la batalla cultural en Argentina
Querido lector. Me tomé el atrevimiento de escribir esta mini guía introductoria para la batalla cultural. Puede que sea muy precaria y simple, pero es el puntapié inicial si lo que buscas es dar la batalla cultural desde tu lugar en el mundo. No necesariamente tenes que ir a matar dragones como hacen ciertos referentes que conocemos todos, pero si podes ir disuadiendo a sus potenciales seguidores, influyendo positivamente, para evitar futuros dolores de cabeza…. A generaciones futuras y no tanto.
Así que, tras nuestro doble desayuno, salimos corriendo hacia esta aventura con el termo y el mate al hombro y unos sanguchitos, porque el camino va a ser largo.
Mitos y leyendas actuales
“Miente, miente que algo quedará” dicen por ahí las abuelas pérdidas a lo largo y ancho del país.
Partamos de la base de que hay ciertas ideas dentro del común de la sociedad con las que crecimos todos a fuerza de repetición y que consideramos la norma pero que, hoy en día están, fundamentalmente, mal. ¿Pero por qué “mal”? ¿Es por que son “malas” esas ideas? ¿Le pegan a las otras ideas? No necesariamente pero si son ideas que “suenan bien” pero que causan más daño que beneficio a largo plazo y para colmo, están disfrazadas de “buenas acciones” o “empatía” para la sociedad.
El ejemplo más claro que se me viene a la cabeza es “La medicina es una vocación.”
Un médico se forma a lo largo de su vida profesional para intentar salvar vidas. Lo hace, principalmente, porque le gusta entender cómo funciona el cuerpo humano, y a ese conocimiento lo utiliza para descubrir qué es lo que está mal en un paciente para ayudarlo, dentro de lo humanamente posible, a recuperar su calidad de vida. Eso puede ser gratificante o no. Eso es indistinto, pero acá viene lo importante… Ese médico también tiene responsabilidades y vive como “el resto de los mortales” ¿Que significa eso? Que tiene, quilombos, familia y gastos, como todos los demás. Entonces ¿Por qué nos choca cuando hablan de dinero? ¿Es por que salvar vidas es “más moral” que el resto de las profesiones? De hecho, ahí está el problema. A los médicos no les molesta hablar de dinero. Los tratamientos cuestan dinero, las medicaciones también y las máquinas que se utilizan para diagnosticar y ayudar a definir potenciales procedimientos, ni hablar. El problema es que hay una creencia infundada de que el dinero es malo. Que el dinero “solo les importa a los malditos empresarios prebendarios ultra, mega, hiper, giga, tera capitalistas que buscan exprimir a sus empleados hasta la última gota con tal de sacar el mayor beneficio”; cuando en realidad el dinero es una herramienta de intercambio para productos y servicios.
El dinero no es malo, sino que lo “malo”sería “el fin” que se le da. En criollo: cómo se administra. Lo que nos lleva al segundo dilema. “Si ese dinero que el estado recauda a través de los impuestos se usa con fines “benéficos” para la sociedad. ¿Está bien ese uso?”
Depende…
Una regla fundamental de la educación financiera es “Gastar menos de lo que se ingresa” es decir. SI yo gano 1000 pesos a través de la venta de un producto/servicio. No puedo gastar 4000 porque tengo una deuda de 3000. Y no tengo esos 3000 para pagar esa deuda. Y si esa deuda no se paga en un plazo determinado (ejemplo: vencimiento de una tarjeta de crédito o un impuesto) me va a empezar a sumar intereses. Es decir, voy a pagar más de lo que debo por retrasarme en ese pago. La misma aplica en un emprendimiento, pyme, empresa, multinacional y… El estado. Con muchos pasos extra y regulaciones, pero con las mismas consecuencias. Si no se paga en tiempo y forma, aumenta esa deuda. (y muchas otras consecuencias que ahora no abordaremos).
Entonces, cuando hablamos de administrar el dinero tenemos que hablar, obligatoriamente, del grado de responsabilidad que ponemos en ello. En el ejemplo del médico estamos hablando de alguien de cuya profesión y conocimiento dependen vidas humanas. Es decir, cuyo rol en la sociedad es “necesario” y prácticamente “indispensable” para el bienestar de la sociedad. Eso hace que sea “alguien deseado” en términos de oferta y demanda. Es decir, que siempre van a existir potenciales pacientes para ese médico. Si nos guiamos por ese patrón de “oferta y demanda” podemos decir que para que ese médico tenga más demanda, tiene que apuntar a ser mejor en su trabajo. Y por ende aprender a negociar y generar los ingresos acordes que le permitan vivir y retroalimentar esa mejora. Ya sea en conocimientos (asistir a seminarios) o en equipos médicos o incluso contar con el capital necesario para poner su propia clínica.
Los ejemplos simples siempre son los mejores para explicar las cosas
Entonces al ser responsables, por sobre todo con nuestro dinero, es cuando somos más conscientes por el sacrificio que hicimos y nos costó ganarlo, como el médico al que nos referimos anteriormente. Pero en el caso del estado… Es dinero que vino del aporte de miles de personas, entonces esa sensación de “sacrificio” no está tan presente para los que lo administran. Primero porque son “números grandes” que dan esa falsa sensación de infinitud, y segundo porque se renuevan todos los meses. O esa es la idea del impuesto. Mientras “se pague” el sistema funciona y la rueda sigue girando un poco más. ¿Pero cómo funciona? Ahí está el punto de inflexión que da el puntapié a esta, no tan nueva, batalla cultural.
¿Cómo sabemos si se administra bien ese dinero? Ahí se complica un poco. Para empezar, la forma más sencilla de “ver” esa administración como ciudadano común es a través de “cosas tangibles” como la obra pública o a través de “acciones solidarias” o con fines de “ayuda social” como los planes. ¿Eso está mal? Pues… Si volvemos a la regla máxima de párrafos anteriores donde hablamos de “gastar menos de lo que se gana” podemos hablar de tomar medidas precautorias de ahorro para potenciales eventualidades, por ejemplo, un fondo específico dedicado a Emergencias y catástrofes climáticas que se utilizó para la tragedia de Bahía Blanca meses atrás. El problema se empieza a hacer evidente cuando nos encontramos con ciertas acciones que, quizás, no son para el “bien de todos” ejemplo: un evento cultural que es más de índole de entretenimiento y tranquilamente puede financiarse por privados.
¿Y cómo confirmamos esto? Revisando datos públicos, para fundamentar nuestros argumentos con evidencia empírica. Eso requiere sentarse a revisar, tal y como haríamos con la economía de nuestro hogar: ¿De donde sale este gasto?, ¿Es necesario? y, fundamentalmente, ¿Es coherente el costo por este producto o servicio?
¡Con espada y escudo, allá voy!
Si bien sabemos que no hay acceso a todos los datos de los gastos públicos, si podemos ir teniendo un rastreo de los generales o incluso buscar gente que se dedique a recolectar esa información al respecto como lo hace @Traductor en su cuenta de X o Tipito enojado con sus videos temáticos excelentemente documentados. ¿Tenemos que averiguar todo lo que pasa en el país? No. No vamos a terminar nunca jamás. Pero si hay ciertas cosas con las que podemos partir. Cosas cercanas, de lo cotidiano. Eventos, obras en cercanías de tu casa, aquellas que sean de índole municipal o, si queres ir más allá, provincial. Pero ojo, también hay que tener cuidado con toda la información que encontramos, porque no todo lo que brilla es oro y no todo es cierto. Hay operetas que buscan defenestrar a propios y ajenos. Todo, como parte de esta titánica batalla.
Que las emociones NO nublen tu juicio…
Requerimos si o si de una mente fría y un cerebro analítico para evaluar todas las potenciales herramientas que nos ayuden en la batalla. Sobre todo cuando queremos ir un paso más allá e involucrarnos de lleno en la batalla cultural para no caer en errores no forzados. Chequeo y rechequeo de fuentes como medida fundamental y si es mejor, armar un grupo de “vecinos investigadores.”
¿Y por qué es necesario hacer este tipo de actividades?
Del otro lado de las trincheras prima la comunicación emocional basada en un discurso mayormente enfocado en ideales con ejes como la “empatía” y “la solidaridad” como falsas guías centrales de la batalla cultural. Así terminan por etiquetarnos de “odiadores”, “desalmados” o “poco empáticos e hijos de puta” por ser pragmáticos y querer resolver situaciones con la menor cantidad de gente y entidades posibles porque entendemos que entre “menos intermediarios, mejores son los resultados”.
El problema del discurso de la emocionalidad es que busca definir a “buenos” y “malos” mediante supuestas buenas acciones, desplazando la moral hacia un lugar imaginario en el que nunca estuvo. Por ejemplo: “la lucha de oprimidos contra opresores” generando una enemistad que nunca fue tan clara como es en el día de hoy entre jefes y empleados. Tendiendo supuestos puentes disfrazados de leyes laborales de los cuales, la gran mayoría, solo entorpece y encarece las contrataciones y despidos. O luchas más concisas como “el patriarcado” donde se villaniza a uno de los dos géneros como culpable de todos los males del otro y usando estas problemáticas inventadas, por el ideario anteriormente mencionado, para fomentar una paternidad estatal, casi omnipresente, como aquel que debe proveer, castigar y hacerse cargo de todos nosotros mediante medidas ridículas e imposibles que generan muchísimo gasto público y terminan por coartar nuestras libertades hasta llegar al punto de terminar como el Reino Unido.
¡Resiliencia y realidad! Levantarse tras una derrota.
¿Y qué pasa si llegamos a una realidad como la de Reino Unido? ¿Se puede volver atrás y revertir todo? Argentina es el claro ejemplo de que es posible salir de un pozo profundo de malas decisiones, pero está claro que el costo es altísimo y el camino muy desgastante. Recién llevamos poco más de año y medio intentando enderezar más de veinte años de chamanismos económicos pero que, si nos ponemos a hilar fino, el problema lo arrastramos desde las cuantiosas dictaduras de mediados del siglo pasado. ¿Cuál fue el problema? Lo que hablamos más arriba: fallar en la responsabilidad, por sobre todo, la financiera.
El argentino promedio, no conoce lo que es vivir en un país sin inflación. Recién ahora estamos intentando aprender a entender lo que es vivir con precios medianamente estables, una moneda revalorizada e incluso, la proliferación de diversas líneas de crédito para impulsar distintos proyectos y objetivos personales y profesionales. El argentino está aprendiendo una nueva normalidad que para el resto del mundo desarrollado es lo estándar pero que para nosotros, hasta hace poco, parecía imposible (a no ser que hicieras tratos con el diablo o fueras por izquierda). Por eso los datos importan, los de antes, los actuales y los futuros. Los necesitamos para tener una referencia de donde estamos y hacia dónde queremos ir. Por que si vamos a planificar hacia adelante, si o si hay que mirar hacia atrás para ver qué errores no volver a cometer o que fue lo que no funcionó en su momento.
¿Es un camino fácil? No, para nada. Algunos sacrificios vamos a tener que hacer a lo largo del camino.