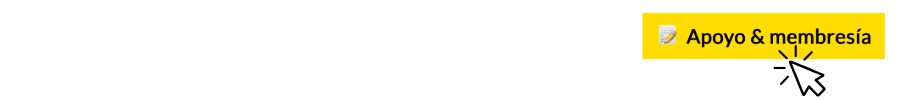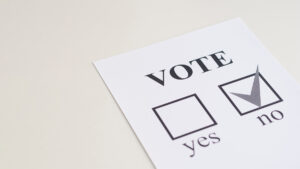La competencia, un enemigo “perfecto” de la economía austríaca
Cuando se habla de competencia en economía, sobre todo para aquellos que cursan carreras relacionadas a las ciencias económicas o siguieron algún tipo de clase de economía, se habla de un concepto que muchos asimilan a la primera pero que tiene muchos entramados y muchas aristas, dependiendo desde el foco del que se lo ve; la palabra “competencia”. En términos de cualquier manual de economía básica, se podría definir como aquel entramado de relaciones, que provoca la existencia de “mercados eficientes” y permite el intercambio favorable (y ético, según quien lo defina) entre todas las partes que “juegan” a la hora de comprar y vender cosas.
Así es que en la economía neoclásica se ha llegado a bautizar diferentes tipos de “morfología de mercado”, el mercado de “competencia perfecta”, “competencia imperfecta”, entre otros. Cualquiera que haya pasado por alguna de estas lecturas habrá caído en la cuenta que lo que le presentan como objetivo último de la eficiencia económica es la “competencia perfecta”.
Básicamente porque en la “competencia perfecta”, se da una situación en dónde los oferentes son incapaces de ofrecer otro precio más que el que dicta la situación de equilibrio de mercado, y por tanto nadie puede apropiarse, de lo que los intelectuales llaman “excedentes del consumidor”. Siendo así, que cualquier otro tipo de fenómeno de competencia es menos apto porque implica la posibilidad de que cualquier agente empresarial se adueñe de un excedente, (que de otra manera no se podría apropiar), a un valor superior al que dictaría el mercado de “competencia perfecta”.
Claro, si suponemos dada la información de los agentes (esto es que los agentes conocen que no existe otra oferta mejor, y que saben todo sobre el producto que adquieren), y que los mismos son difíciles de inducir, persuadir o engañar; entonces basta solo con sugerir que el precio de un producto es justo cuando las unidades monetarias que cuestan producir los bienes son iguales a las unidades monetarias que genera por cada nueva compra, (en sentido técnico y muy reducido, cuando el costo marginal iguala el ingreso marginal) de hecho el precio de un bien en “competencia perfecta” es igual al costo que implica producir ciertas cantidades de ese bien en equilibrio.
Sin embargo, cualquiera puede intuir que la economía tiene más complejidades que una simple superposición de curvas trazadas en un gráfico y derivadas de una ecuación matemática. Tarea no imposible, pero que requiere afinar el lápiz (o el Excel) y tener un ojo bastante entrenado para asegurar cierto asidero científico.
Así es como el lector, tomando en cuenta todo lo anterior, podría advertir claramente; ¿qué puede tener de competencia un mercado en dónde yo no puedo decidir libremente el valor al que quiero vender mi bien? ¿Qué tiene de competencia aquel mercado dónde los productos ofrecidos deben ser idénticos en todo para evitar un alza de costos y una segmentación del consumidor?
Así pues, se lee entre líneas fácilmente, que el mercado de “competencia perfecta” es una situación que requiere el pleno conocimiento de los actores que intervienen, y, sobre todo, aquellos que demandan el bien sabrían todo sobre el mismo y sobre quien lo produce. Entonces, ¿Por qué se producen en la realidad muchas ineficiencias? Dado que el mercado de “competencia perfecta” es aquel en que los productos son homogéneos, no podría haber diferencias de sabores, gramajes, colores, olores entre las diferentes unidades productivas (llamémosle empresas).
Es más, como advierten Chamberlin y Robinson (esta última simpatizante de las ideas de Karl Marx), para esas situaciones hablamos de “competencia imperfecta” (claramente con una connotación negativa o indeseable, puesto que aquello imperfecto no puede ser positivo); es decir, situaciones en las que, aunque existan una multiplicidad de oferentes, podrían ejercer cierto poder para desviar el mercado hacia su producto, mediante la publicidad, produciendo más cantidad a menor precio y diferenciándose claramente entre sí. Indicando que la publicidad solo existe para ejercer poder y es cosa de “charlatanes”.
Hasta ahí, quien tome como verdaderos los postulados de la economía neoclásica podría advertir entonces, que aquellos que son liberales al momento de referirse al mercado “ideal” o al defender a los agentes, están postulando entre líneas que su defensa se orienta hacia el mercado de “competencia perfecta”.
Es allí donde hacen aparición nuestros amigos de la economía austríaca; haciendo mías las palabras de Hayek (y haciendo poca justicia, al parafrasearlo de esta manera), se propone que en realidad esa mirada de la competencia es una mirada abstraída de lo que en verdad pasa en el mercado y de como actúan los agentes. Primero porque los agentes no tienen la información completa, segundo los agentes que intervienen en el mercado lo hacen con criterio “empresarial”, es decir, son agentes empresariales o sea, van descubriendo cosas y todo el tiempo cambiando de opinión (sean estos oferentes o demandantes). Y el mercado no es ni más ni menos, que el conjunto de relaciones que interactúan mediante descubrimientos; tal es así que, por ejemplo, cualquiera vivió esa situación en la que algún cercano le habrá dicho: “Vos sabes que descubrí que tal negocio tiene más barato este producto”.
Así es como se entiende entonces que el entramado de información que contienen los agentes, mediante su conocimiento parcial de la realidad, es lo que termina produciendo señales que se emiten entre quienes participan de un negocio. Pero no solo eso, como se dejaría entrever por lo que propone Kirzner, la publicidad no puede ser negativa, sino tan solo ser parte de ese proceso de descubrimiento, en pocas palabras, darse a conocer a quienes son demandantes de lo que tengo para ofrecer.
De ese modo, al momento de hablar de “competencia” para el economista que sigue las ideas de la escuela austríaca es en realidad la coordinación de los planes individuales; podríamos decir entonces que aquella condición de equilibrio no se traduce ahora en una igualación de ecuaciones, más bien, se traduce en un lenguaje muy humano, hay equilibrio de mercado donde los planes individuales de los agentes están coordinados, que se traduce en un medio de cambio común, lo que llamamos precio. Y de hecho, ni siquiera hace falta poner el supuesto del número de competidores (cómo sugiere la “competencia perfecta”), más bien no hay ausencia de competencia si tuviéramos un mercado con un solo oferente (monopolista), habría ausencia de competencia allá donde la libertad de entrada a un mercado se vea suprimida. Esto es, que se impida a cualquiera que tiene la capacidad de producir algo, de acceder al mercado.
En ese sentido es válido preguntarse, entonces, ¿si hay un monopolista? ¿Cómo puede haber competencia? La respuesta es simple; en la medida en que ese monopolista pueda mantener sus productos en una situación que implique la coordinación de los planes individuales, (léase “equilibrio”), siempre atenderá a la demanda y, para ello, deberá descubrir lo que la demanda “necesita”/”requiere”.
En todo caso lo que deberíamos preguntarnos es; la libertad de entrada a un mercado, ¿a qué se debe? El lector ahora podrá advertir una idea central en el pensamiento liberal (inclusive también de los congresistas socialistas de Argentina de antaño); que la única barrera a la entrada, que no se puede sortear fácilmente es aquella que surge de la protección estatal.
Entonces, a aquellos que quieran saber como piensa un liberal, tendrían que arrancar por este punto. Y a todos los políticos que hoy abrazan las banderas de la libertad por el presidente que tenemos, decirles desde luego que si entienden esto de máxima, y piensan su ejecución política en esta clave, lograrán la adhesión de los verdaderos liberales.